La tala ilegal del cumarú —apreciada por su belleza y durabilidad— se concentra en las riberas de los ríos de Colombia, regiones que destacan por su alta biodiversidad y sensibilidad a la erosión. El informe elaborado por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) revela que la extracción se realiza sin dejar plántulas para regenerar el bosque y sin evitar daños a especies circundantes, generando senderos que fragmentan los ecosistemas. Los madereros operan al margen de controles estatales, agravando la vulnerabilidad medioambiental.
Colombia, reconocida mundialmente por su biodiversidad, enfrenta esta crisis ambiental en medio de décadas de conflicto armado que involucran al gobierno, guerrillas, paramilitares y organizaciones criminales enfrentadas por el control territorial, los recursos naturales y el narcotráfico. La madera talada ilegalmente termina como material de construcción en América del Norte y Europa, insertando a consumidores internacionales en una cadena que perpetúa el conflicto y las condiciones laborales precarias.
La investigación destaca cómo los grupos armados explotan a comunidades afrocolombianas e indígenas, empleando a los leñadores en condiciones que algunos describen como de esclavitud. Trabajan a temperaturas que alcanzan los 40 °C (104 °F), con herramientas inseguras y expuestos a riesgos graves, incluyendo accidentes que pueden costar la vida o provocar amputaciones. Muchos operarios reciben productos básicos como pago —alimentos, alcohol o herramientas—, lo que los mantiene atrapados en deudas por el uso de motosierras, combustible y transporte fluvial. “Cortas la madera y te pagan con esas cosas. Al final, el día que cobras, sigues sin nada porque ni siquiera te alcanza para darle un dulce a tu hijo”, declaró uno de los trabajadores entrevistados por EIA.
Colombia cuenta con legislación para la silvicultura sostenible, pero el sistema, basado en agencias regionales en lugar de una autoridad nacional centralizada, ha demostrado ser insuficiente y susceptible a la corrupción. A diferencia de Brasil o Perú, donde inspectores patrullan y monitorean la trazabilidad de la madera hasta los puntos de exportación, en el río Atrato los investigadores no observaron ninguna supervisión estatal efectiva. Allí, troncos son arrastrados por burros y transportados en balsas río abajo sin ningún control, mientras paramilitares, equipados con pasamontañas y rifles de asalto, gestionan puntos de control y cobran “impuestos de seguridad” que pueden llegar a 6.000 dólares por los cargamentos de mayor tamaño.
Propietarios de empresas madereras declararon a los investigadores que pagan regularmente a grupos armados como Los Urabeños y Las Águilas Negras para poder operar en la zona. Estas organizaciones, que surgieron en los años sesenta y hoy se financian también con el narcotráfico y la minería ilegal, han consolidado su dominio sobre la extracción y comercialización de madera, según el informe.
La falta de trazabilidad efectiva también afecta el comercio internacional. Las leyes de Estados Unidos (Ley Lacey) y la Unión Europea exigen que la madera importada sea legal y libre de vínculos con conflictos. Sin embargo, la EIA denuncia que muchos importadores no realizan la debida diligencia y alegan desconocimiento del origen ilícito de la madera, evadiendo sus responsabilidades legales.
Las autoridades ambientales de Colombia y un organismo binacional de control ambiental vinculado al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia están investigando el comercio ilegal de madera. Mientras tanto, no hay indicios de supervisión estatal significativa en las áreas críticas reportadas por EIA. El diputado Juan Carlos Lozada impulsa propuestas para implementar sistemas integrales de trazabilidad que incluyan tanto madera como productos ganaderos, con el objetivo de evitar que artículos asociados a daños ambientales y sociales lleguen al mercado local o internacional.
El tráfico ilegal del cumarú no solo acentúa la degradación de uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta, sino que perpetúa la crisis humanitaria y alimenta economías ilegales que sostienen redes de violencia y exclusión social en Colombia.
.webp)




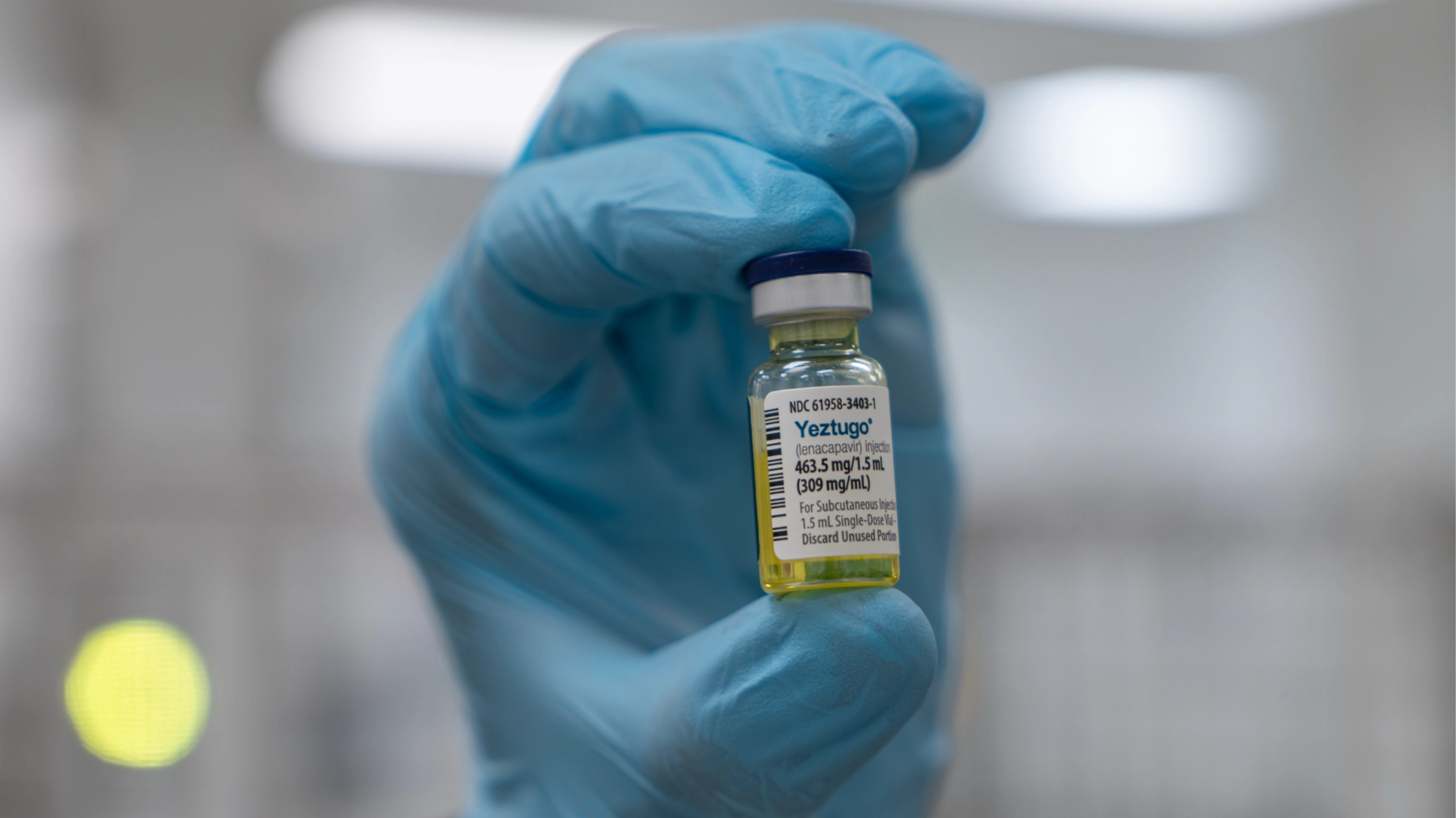
.webp)


